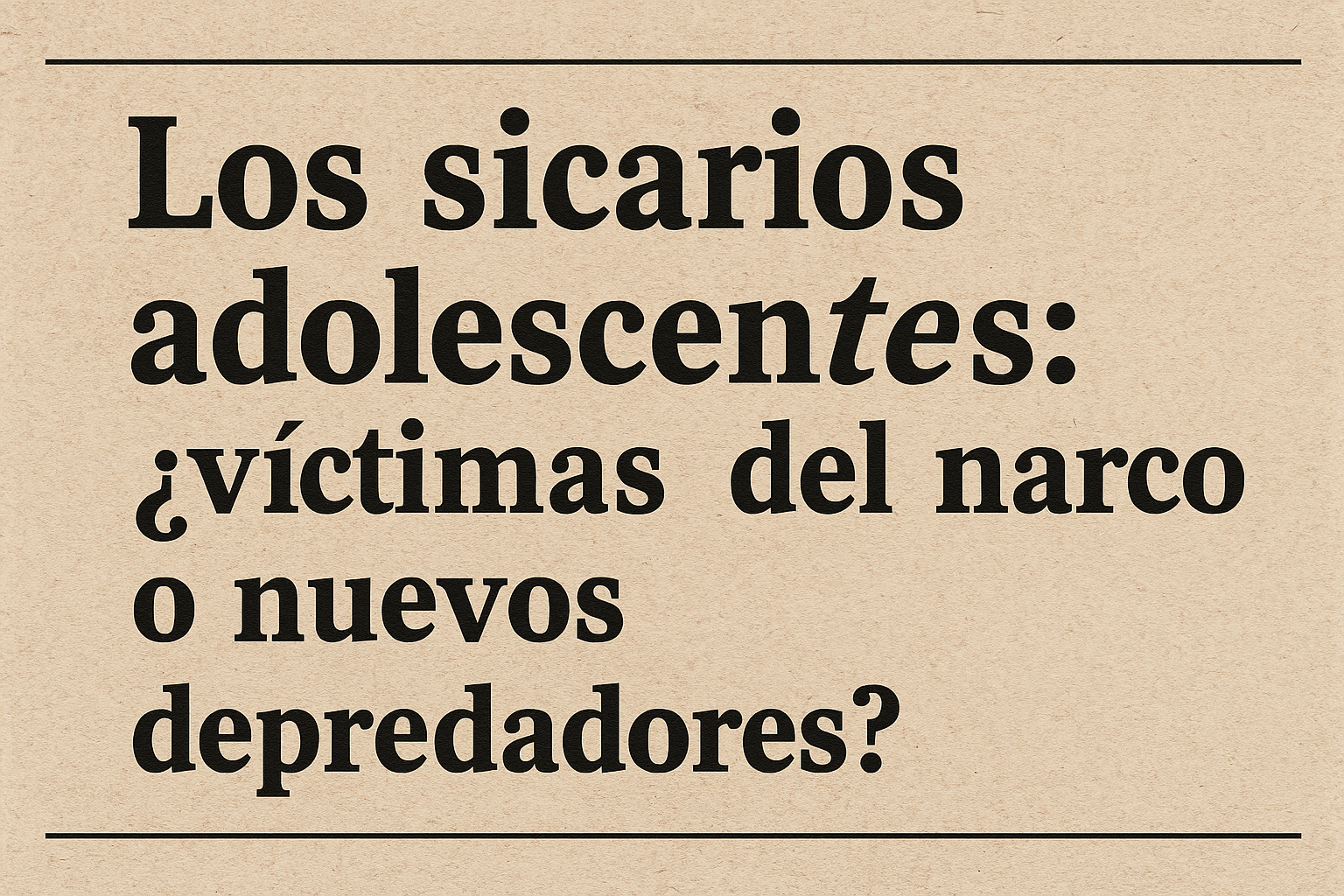
“Los sicarios adolescentes: ¿víctimas del narco o nuevos depredadores?”
Cuando la infancia se entrena para matar
Autor: Por Francisco Javier Rivero Sánchez, experto en Investigación Criminal Mexicano.
Afiliación: Experto en Criminología y Psicología Criminal
Fecha: 02 de abril de 2025.
Introducción
Tenía solo doce años. Medía metro y medio, hablaba con voz aguda y jugaba con un balón de fútbol cuando nadie lo miraba. Pero también era el encargado de vigilar a policías, informar movimientos y, si se daba la orden… disparar. A los trece, ya había matado a su primera víctima. A los catorce, era considerado un activo valioso para el cártel. No por su fuerza, sino por su invisibilidad.
Historias como esta no son ficción. Se repiten en ciudades fronterizas, pueblos de Guerrero, colonias de Zacatecas o barrios del norte de Jalisco. Adolescentes convertidos en asesinos. Niños que aprenden a sostener un rifle antes que un cuaderno. Críos que graban ejecuciones en lugar de tomar clases por Zoom.
La figura del sicario adolescente desafía los marcos tradicionales de la criminología, el derecho penal juvenil y la psicología del desarrollo. No estamos frente a casos aislados, sino ante una mutación estructural en los mecanismos de reclutamiento del crimen organizado, que ha detectado en la infancia abandonada un terreno fértil para sembrar la muerte.
Durante años, el discurso hegemónico ha insistido en presentarlos como víctimas puras: niños forzados, manipulados, explotados. Y aunque esa narrativa tiene sustento en muchos casos, resulta incompleta —y peligrosamente ingenua— cuando se ignora un dato incómodo: algunos de estos adolescentes no solo ejecutan… disfrutan el poder de matar. Desensibilizados, entrenados, vacíos de empatía, con una identidad construida sobre la violencia, operan con la frialdad de un sicario adulto. A veces, con más precisión.
Este artículo propone una revisión multidisciplinaria del fenómeno. Combinando criminología del narco, psicología del desarrollo, victimología crítica y análisis del reclutamiento forzado, abordaremos el dilema ético, judicial y social que representa el menor sicario: ¿hasta dónde es víctima y en qué momento se vuelve victimario? ¿Cómo actúa el sistema de justicia ante estos casos? ¿Estamos ante una nueva generación de depredadores moldeados desde la infancia… o frente al espejo más oscuro de nuestra propia negligencia institucional?
“Tenía catorce años y ya había decapitado a tres hombres. No temblaba, no lloraba, no dudaba. Era un niño… convertido en arma.”
2. Contexto y análisis forense
La fábrica de sicarios empieza en la infancia
El reclutamiento de menores por parte del crimen organizado no es una novedad reciente, pero su sistematización y brutalidad sí han evolucionado con el tiempo. Lo que antes era una excepción —un adolescente armado como extensión improvisada del narco— se ha convertido en una estrategia deliberada, eficiente y replicable. Hoy, el menor sicario no es un accidente social: es un producto fabricado.
Desde los primeros registros de menores involucrados en funciones logísticas como “halcones” (vigilantes urbanos), hasta su integración como ejecutores directos en células armadas, el crimen organizado ha perfeccionado sus técnicas de captación: pobreza, abandono, violencia doméstica, ruptura familiar, exclusión escolar, y sobre todo, ausencia del Estado. Donde la escuela no llega, llega el narco. Donde el DIF no abraza, abraza la célula armada.
El proceso es gradual pero intencional. Comienza con tareas menores: observar patrullas, reportar movimientos, cobrar cuotas. Después viene el entrenamiento: manejo de armas, códigos de radio, ejecución de órdenes. Finalmente, la acción directa: intimidación, tortura, asesinato. Cada etapa va acompañada de validación: el niño es aplaudido, recompensado, integrado. Se le da un apodo, un rango, un sentido de pertenencia. Se le entrega una identidad criminal.
Desde el punto de vista criminalístico, los patrones de ejecución realizados por menores muestran una progresiva sofisticación. Autopsias revelan que muchos de estos crímenes son realizados con precisión anatómica básica, lo que implica entrenamiento previo. El uso de armas automáticas, mutilaciones ritualizadas, videos de ejecuciones con edición y mensaje propagandístico, no dejan duda: estos adolescentes no improvisan, operan con estructura.
Además, los levantamientos forenses en zonas controladas por cárteles han mostrado un fenómeno macabro: cuerpos sin huellas de defensa, asesinados por proyectiles de bajo calibre a corta distancia. Según peritos de criminalística de campo, esto sugiere no solo control del entorno, sino también que las víctimas muchas veces no identifican al menor como una amenaza… hasta que es demasiado tarde. La infancia, en estos contextos, se convierte en camuflaje letal.
El narco ha comprendido que el adolescente es doblemente valioso: por su eficiencia creciente… y por su impunidad. El sistema legal, atado a principios de inimputabilidad o sanciones blandas, no está preparado para enfrentar a un sicario de catorce años que ya mató a diez personas.
En términos crudos, el crimen organizado ha creado un modelo operativo rentable, impune y funcional… con niños como armas.
3. Psicología del desarrollo y desensibilización
La infancia que no siente… y dispara
Un adolescente no mata como un adulto. No porque no pueda, sino porque su cerebro aún está en construcción. Las regiones cerebrales encargadas del control de impulsos, la empatía, el juicio moral y la autorregulación emocional —como la corteza prefrontal y la amígdala— no alcanzan su madurez funcional sino hasta después de los 20 años. Y es precisamente esa plasticidad neurológica lo que convierte a los menores en objetivos ideales para el crimen organizado: pueden ser moldeados.
Desde la psicología del desarrollo, se sabe que la adolescencia es una etapa de formación identitaria, búsqueda de pertenencia y validación externa. El narco no solo lo entiende: lo capitaliza. Crea estructuras simbólicas (jerarquías, lealtades, rituales) que suplen la función paterna, el sentido de comunidad y la autoestima que muchos de estos jóvenes nunca encontraron en su entorno familiar o institucional.
Aquí no hablamos solo de manipulación emocional. Hablamos de programación conductual. El entrenamiento de menores sicarios incluye:
• Exposición sistemática a violencia explícita (videos, ejecuciones presenciales).
• Recompensas inmediatas por actos de obediencia y violencia.
• Castigos brutales por fallos, fuga o traición.
• Deshumanización del enemigo: el “contrario” no es persona, es objetivo.
Con el tiempo, este proceso genera un fenómeno alarmante: la desensibilización emocional progresiva. Las respuestas de horror, culpa o duda se van apagando. En algunos casos, incluso desaparecen. Lo que para un observador externo es un acto monstruoso, para el adolescente sicario es solo una orden cumplida… o una hazaña.
Estudios en neurocriminología han mostrado que los adolescentes expuestos crónicamente a violencia extrema desarrollan alteraciones en la activación de la amígdala, reduciendo su respuesta emocional ante estímulos que normalmente provocarían empatía o aversión. Es decir: dejan de sentir como los demás. Y este adormecimiento afectivo, sumado a la gratificación simbólica que obtienen en su grupo criminal, los transforma en ejecutores funcionales con conciencia fría y eficacia letal.
A esta condición se suma un elemento aún más perturbador: la glorificación cultural del sicario joven. Corridos, redes sociales, videos en TikTok, fotos con armas, dinero y mujeres. La figura del adolescente armado se convierte en modelo aspiracional para otros jóvenes que, desde su pobreza estructural, no ven futuro… salvo el del plomo.
Así, lo que comienza como un vacío afectivo o económico, termina en la construcción de un sujeto armado, entrenado y emocionalmente desconectado. No matan por odio. No matan por venganza. A veces, ni siquiera matan por necesidad. Matan porque esa es su identidad. Matar es pertenecer.
4. Victimología vs agencia criminal
¿Niños usados… o asesinos con voluntad propia?
La imagen del niño sicario genera una tensión moral inmediata. Por un lado, se nos presenta como víctima estructural: pobre, abandonado, sin oportunidades, adoctrinado por adultos que lo usan como carne de cañón. Por el otro, aparece como ejecutor: un joven que dispara a quemarropa, que tortura sin remordimiento, que decapita frente a la cámara sin parpadear.
Este dilema ha dividido a jueces, criminólogos, periodistas y defensores de derechos humanos: ¿es víctima o victimario? ¿Debe ser protegido o castigado? ¿Rehabilitado o confinado?
Desde una perspectiva victimológica clásica, estos adolescentes cumplen con varios criterios de vulnerabilidad:
• Vienen de entornos donde la violencia es norma.
• No accedieron a sistemas de salud mental ni protección infantil.
• Muchos fueron reclutados bajo amenaza directa a ellos o sus familias.
• En algunos casos, fueron drogados, abusados sexualmente o torturados como parte del proceso de reclutamiento.
Sin embargo, los datos empíricos muestran otra cara. Hay adolescentes que, tras años en el narco, se convierten en líderes operativos. Otros, aun habiendo tenido opciones educativas o familiares, eligieron —y defendieron— su rol dentro del cártel. Algunos desarrollan una identidad narco tan arraigada, que rechazan activamente programas de rehabilitación y vuelven a matar al recuperar la libertad.
Casos documentados muestran a menores de 14 o 15 años dirigiendo comandos, organizando ejecuciones y administrando “zonas calientes”. Han sido grabados dando órdenes a adultos, decidiendo sobre la vida y la muerte de enemigos o traidores, y filmando asesinatos como trofeos visuales.
La línea entre víctima y victimario se vuelve difusa cuando se incorpora el concepto de agencia criminal. Es decir: el momento en que el menor, a pesar de su entorno adverso, elige continuar en el crimen, disfruta el poder que le otorga, y toma decisiones estratégicas para perfeccionar su conducta letal.
¿Es un niño manipulado? Sí.
¿Es una víctima del sistema? También.
¿Pero es capaz de planear, ejecutar y disfrutar un asesinato con plena conciencia? En muchos casos, la respuesta es escalofriante: sí.
Por eso, el enfoque victimológico debe complementarse con una visión más compleja: una que reconozca la vulnerabilidad… sin negar la peligrosidad. Una que entienda que la infancia puede ser secuestrada… pero también puede convertirse en verdugo.
No se trata de justificar el castigo brutal ni de negar la posibilidad de redención. Se trata de mirar con honestidad una verdad incómoda: hay adolescentes que matan no por necesidad, sino por identidad.
5. Fallas del sistema y propuestas de intervención
Cuando el Estado no llega… el crimen organiza
Los adolescentes sicarios no nacen del vacío. Nacen de un sistema roto. De una cadena de omisiones que comienza en el abandono escolar y termina con un cuerpo sin cabeza en una narcofosa. Y en medio de esa cadena, el Estado brilla por su ausencia.
Uno de los errores más graves del sistema es abordar el fenómeno desde una lógica punitiva simplista: “el que mata, debe pagar”. Pero cuando ese “el que mata” tiene 13 años, fue criado en un entorno violento, nunca conoció otra forma de existencia y ahora se siente poderoso por primera vez en su vida, aplicar un castigo sin contexto no solo es inútil… es contraproducente.
Los tribunales de justicia para adolescentes, en muchos países de América Latina, no están diseñados para casos de extrema violencia operativa. La ley protege al menor por principio, con penas mínimas y medidas terapéuticas. Pero cuando se enfrenta a un sicario que ha ejecutado con precisión militar, grabado sus crímenes y planeado nuevas ejecuciones desde el internamiento, la legislación se queda corta.
A esto se suma la ausencia de programas reales de desprogramación psicoemocional. Muchos de estos adolescentes salen del sistema penal sin un solo seguimiento psicológico, sin atención a trauma complejo, sin reconstrucción de identidad fuera del narco. Salen… y regresan. Porque afuera los espera el cártel, no la escuela.
Por otro lado, las instituciones de protección a menores —DIF, fiscalías especializadas, centros de prevención— carecen de presupuesto, personal capacitado en criminología del narco o protocolos de detección temprana. El resultado: niños captados a plena luz del día, con el uniforme puesto, sin que nadie los vea desaparecer.
Las políticas públicas se centran en campañas de prevención difusas, ajenas a la realidad de los territorios dominados. Mientras tanto, los jefes de célula tienen manuales operativos: saben a qué escuela ir, qué niño mirar, qué promesa ofrecer y qué castigo aplicar si se raja. El narco hace inteligencia social. El Estado no.
Por eso, cualquier propuesta de intervención seria debe contemplar:
• Un modelo especializado de justicia para menores con alta peligrosidad criminal.
• Protocolos de desradicalización, similares a los aplicados en casos de terrorismo juvenil.
• Programas de identidad positiva que ofrezcan pertenencia real: deporte, arte, oficios… pero con seguimiento estructural.
• Participación de psicólogos forenses, criminólogos y ex operadores del crimen en la elaboración de estrategias.
• Protección a familias que denuncien reclutamiento forzado.
• Unidad de inteligencia comunitaria que detecte focos rojos en zonas escolares.
Porque el niño que hoy ejecuta… ayer pidió ayuda con la mirada.
Y si el sistema no lo ve, el crimen sí.
6. Cierre reflexivo con preguntas abiertas
El niño que mata no nació asesino. Lo hicimos entre todos.
Es fácil sentir horror al ver a un adolescente decapitando a otro con una sonrisa. Es más cómodo pensar que está loco, que es una excepción, que no representa nada más que su propia maldad. Pero esa comodidad es peligrosa. Porque detrás de cada niño sicario hay un sistema que falló, una familia que colapsó, un Estado que no llegó… y un narco que sí estuvo ahí para recibirlo.
Este fenómeno es quizá uno de los desafíos más incómodos y urgentes para la criminología contemporánea: entender cómo una infancia vulnerada se convierte en una máquina de muerte… sin perder del todo su condición humana. El menor sicario no es solo un ejecutor precoz. Es el síntoma más brutal de una guerra que se lleva los cuerpos… pero también las mentes.
Las preguntas que nos deja esta realidad no son fáciles, pero son necesarias:
• ¿Hasta qué punto un adolescente armado sigue siendo un niño?
• ¿Puede una sociedad pedirle cuentas a quien fue entrenado para matar antes de aprender a vivir?
• ¿Es posible reinsertar a alguien cuya identidad está formada por el poder de matar?
• ¿Y qué hacemos con los que disfrutan el crimen… pero siguen siendo menores?
• ¿Estamos preparados para construir justicia más allá del castigo?
Porque el verdadero dilema no es si estos adolescentes deben ser castigados o rehabilitados.
El dilema es qué estamos dispuestos a hacer para evitar que el próximo niño empuñe un arma en lugar de un lápiz.
Referencias bibliográficas
• Alvarado, M. (2017). Niñez y crimen organizado en América Latina. FLACSO México.
• Bourdieu, P. (2000). La miseria del mundo. Fondo de Cultura Económica.
• Calderón, G., Robles, G., Díaz-Cayeros, A., & Magar, E. (2015). The beheading of criminal organizations and the dynamics of violence in Mexico. Journal of Conflict Resolution, 59(8), 1455–1485. https://doi.org/10.1177/0022002715587053
• CNDH. (2022). Informe Especial sobre Niñas, Niños y Adolescentes Reclutados por la Delincuencia Organizada en México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
• Díaz, C. & Moloeznik, M. P. (2014). El narco recluta: Jóvenes, crimen organizado y deserción escolar. Universidad de Guadalajara.
• Flores, G. (2019). Los niños sicarios: Crónica del infierno mexicano. Debate.
• Garbarino, J. (2000). Lost Boys: Why Our Sons Turn Violent and How We Can Save Them. The Free Press.
• Jiménez, R. (2021). Reclutamiento forzado y estructuras del narco: Análisis de casos en la región del Bajío. Revista de Criminología y Estudios Penales, 13(2), 117–142.
• Larrauri, E. (2012). Criminología crítica y control social. Editorial Ariel.
• Padilla, E. (2020). Psicología del menor infractor: Entre la violencia estructural y la agencia criminal. Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
• Raine, A. (2013). The Anatomy of Violence: The Biological Roots of Crime. Pantheon.
• UNICEF México. (2021). Niñez en crisis: Violencia, abandono y reclutamiento en zonas de alto riesgo. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
• Villoro, J. (2018). La guerra que no elegimos: Crónicas del narco y la infancia armada. Editorial Almadía.
📢 SÍGUEME Y DESCUBRE MÁS CONTENIDO SOBRE CRIMINOLOGÍA Y TRUE CRIME
🔎 Podcast “Un Asesino Entre Nosotros”
🎧 Spotify: Escucha el podcast en Spotify
📺 YouTube: Visita el canal en YouTube
🍏 Apple Podcasts: Escucha el podcast en Apple Podcasts
🕵️♂️ Redes Sociales:
📱 Instagram: Sígueme en Instagram
🔗 Threads: Únete a la conversación en Threads
💀 Patreon 💰: Apoya el podcast en Patreon
📘 Facebook (Grupo): Únete al grupo en Facebook
🕊️ X (Twitter): Sígueme en X (Twitter)
📢 Telegram: Únete al canal en Telegram
🔹 LinkedIn: Sígueme en LinkedIn
📖 Blogs y Contenido Adicional:
⚖️ Blog “Control de Daños”: http://justiciaalamedida.blogspot.com/
🕵️♂️ Blog “Sospechosos Habituales”: http://perfilesdeloscriminales.blogspot.com/
🔎 Blog “Un Asesino Entre Nosotros”: http://unasesinoentrenosotos.blogspot.com/
📖 Blog en WordPress de Un Asesino Entre Nosotros: https://unasesinoentrenosotros.wordpress.com
👁 Blog en WordPress “Javirus”: https://javirus.wordpress.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario